Inventar no es lo mismo que innovar. Una idea por sí sola no basta; necesita de un emprendedor decidido para ser realizada. Es la acción, y no solo el pensamiento, lo que propulsa el cambio económico.
Joseph Schumpeter
Recientemente el Banco Mundial publicó un documento titulado “Reclaiming the Lost Century of Growth: Building Learning Economies in Latin America and the Caribbean” (Recuperando el siglo perdido de crecimiento: Construyendo economías del aprendizaje en América Latina y el Caribe) en el cual nos presenta un panorama del desarrollo económico global, la trayectoria de América Latina y el Caribe (ALC), misma que se muestra como una paradoja persistente.
Inicialmente la obra precisa que, a lo largo del siglo XX, la región, que en 1850 tenía ingresos per cápita similares a los de Suecia, España o Japón, ha visto cómo estas economías no solo la superaban, sino que se convertían en potencias mundiales, mientras ella se estancaba.
Este “siglo perdido” de crecimiento no se explica por la falta de recursos naturales, sino por una profunda incapacidad para asimilar y explotar las tecnologías que impulsaron la Segunda Revolución Industrial y sus sucesoras. La historia de la región no es la de un fracaso económico reciente, sino la de una deficiencia estructural para “aprender a aprender” que ha mantenido a sus economías en una trampa de bajo crecimiento y dependencia.
El informe detalla las barreras estructurales que han perpetuado esta situación. En primer lugar, la falta de capital humano es alarmante. Menos del 20% de los graduados universitarios en la región eligen carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM), lo que limita nuestra capacidad para generar innovación propia. Además, la colaboración entre la academia y la industria es escasa, y nuestras universidades a menudo operan como silos aislados, desvinculadas de las necesidades del sector productivo.
En lugar de usar la innovación para desarrollar sus propias industrias, como lo hizo Estados Unidos con la minería del cobre o Japón con sus conglomerados tecnológicos, los países de América Latina y el Caribe cedieron sus industrias más rentables y su capacidad técnica a firmas extranjeras. Este enfoque de “importar modernidad” sin una verdadera modernización social y técnica creó un ciclo vicioso de dependencia, estancamiento y un sentimiento de vulnerabilidad que, irónicamente, llevó a la adopción de políticas proteccionistas como la sustitución de importaciones.
La política industrial, lejos de ser la cura, a menudo ha sido un síntoma y un agravante de este problema. Las estrategias proteccionistas, aunque ideadas para dar un respiro a los empresarios locales, eliminaron la presión competitiva necesaria para que las empresas invirtieran en la acumulación de capacidades.
Como resultado, la región se quedó con un “sector invernadero” de industrias ineficientes e incapaces de competir globalmente, en lugar de forjar un tejido empresarial dinámico y diversificado. A la luz lección de esta experiencia, es clara, una política industrial exitosa no se centra en lo que se produce, sino en cómo se produce, y solo puede funcionar si se enfoca en fortalecer las capacidades subyacentes que permiten la innovación y la experimentación.
Revertir este legado requiere un cambio de paradigma que convierta a la política industrial en una política de aprendizaje nacional. Esto implica abordar las deficiencias en las capacidades humanas, gerenciales y organizacionales que impiden a las empresas de América Latina y el Caribe, a fin de aprovechar las tecnologías existentes.
Para ello, es indispensable fortalecer el sistema educativo en todos sus niveles, desde la alfabetización básica hasta la formación de ingenieros y científicos de primer nivel. También es crucial fomentar un ecosistema de emprendimiento que vaya más allá de la auto-ocupación de baja productividad y que se atreva a asumir riesgos, aprovechando las oportunidades de las tecnologías avanzadas y el capital de riesgo internacional.
Finalmente, el Estado debe desempeñar un papel más activo, no a través de un control centralizado, sino como un facilitador y coordinador que fomente los vínculos entre universidades, empresas y el sector financiero, garantizando un entorno competitivo y una previsibilidad que minimice los riesgos de la inversión en innovación.
La historia no está escrita, y el destino de la región no está sellado. Países como Finlandia, Corea y España han demostrado que es posible escapar de la trampa del subdesarrollo y converger con las economías de vanguardia a través de una estrategia de aprendizaje deliberada y sostenida.
Si América Latina logra superar sus debilidades estructurales y adoptar una visión de futuro basada en el conocimiento y la innovación, aún puede reclamar el siglo de crecimiento que ha perdido. No hay tiempo que perder.
*La presente columna es a título personal, con fines académicos, no expresa los planteamientos de mi centro de trabajo.
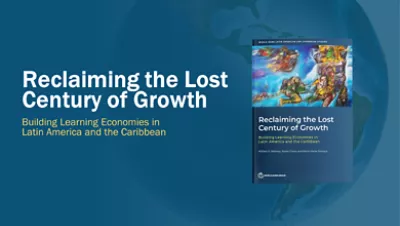





Historias similares
La prima incómoda
El Profe Esteban y Naomi le llevan a Rocío la cabeza de la Fiscal
Los caminos Saca Cosechas de la caña de azúcar para zafra 2025- 2026