La tarde de ayer caminé por las calles principales de mi pueblo y me sorprendió ver la cantidad de tiendas de ropa, tanto de prendas nuevas como de ropa usada de paca. Telas colgando, maniquís ocupando banquetas e impidiendo el paso peatonal, le daban a las calles un aire de pasarela improvisada.
Me quedé pensando: ¿cuántas prendas deben venderse para que cada uno de esos locales logre sostenerse? Entre el pago de renta, empleados, luz y los impuestos municipales, la carga no es menor. Sin embargo, ahí están, multiplicándose uno junto a otro, como si el negocio de la moda fuese la apuesta más segura.
Tal vez esta saturación sea reflejo de un fenómeno más profundo: la falta de diversificación económica, el espejismo de un mercado que parece próspero pero que tal vez no lo sea tanto, o la necesidad de sobrevivir en una realidad donde todos buscan “ponerse la camisa” de comerciantes.
Inmediatamente recordé mi anterior trabajo. En esa oficina había una chica muy guapa que vendía ropa a través de una plataforma llamada Shein. Eran prendas baratas, de calidad dudosa, pero llamativas. El resultado era que, cada quincena, varias de mis compañeras acudían felices a recoger sus paquetes, como si aquella compra les devolviera un pedacito de ilusión. Vi tantas veces esas sonrisas que comprendí que la moda rápida no vende solo ropa, sino pequeños instantes de alegría.
Sin embargo, el tema de la industria textil es mucho más complejo. Ese tipo de plataformas, y la producción masiva de ropa, generan una crisis ambiental que trasciende fronteras. ¿Hasta dónde estamos siendo irresponsables con lo que compramos para después desecharlo en poco tiempo? La realidad es dura: enormes montañas de ropa usada o seminueva terminan en desiertos de África. Sí, así como se lee.
En Ghana, por ejemplo, llegan cada semana alrededor de 15 millones de prendas, principalmente desde Europa y Estados Unidos. Entre el 40 y 50% de esa ropa se convierte en basura porque es de baja calidad, porque no hay cómo procesar tal volumen o porque simplemente nadie la quiere. Los vertederos textiles alcanzan alturas de hasta 20 metros, sofocando ecosistemas enteros y contaminando agua, aire y suelos. Lo peor es que la mayoría de las prendas están hechas con fibras sintéticas, como el poliéster, que liberan microplásticos al ambiente y terminan en el mar, formando “playas de plástico” que ahogan la vida marina.
Detrás de todo esto están los países del Norte Global, que disfrazan como “donaciones” el envío masivo de ropa no deseada, y la industria de la moda rápida que promueve un consumo superficial y desechable. ¿Quién se responsabiliza de esa basura textil? Nadie.
Afortunadamente, en otras partes del mundo ya existen intentos por frenar este desastre. La Unión Europea ha implementado la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022, que prohíbe la destrucción de textiles no vendidos y obliga a recolectar por separado la ropa de desecho, apostando por la economía circular. Francia dio un paso más al aprobar la primera ley anti-fast fashion, que grava con impuestos a las marcas de “ultra moda rápida” y prohíbe su publicidad, destinando esos recursos a iniciativas de reciclaje. En Estados Unidos, California promulgó una ley que obliga a las empresas a hacerse responsables del destino final de sus productos textiles, y Nueva York discute un proyecto similar.
En México también hay avances incipientes. La Ciudad de México reformó su Ley de Residuos Sólidos para crear programas de recolección, reciclaje y reutilización de ropa, y existen propuestas legislativas que buscan obligar a las empresas a hacerse responsables de los desechos textiles. Es un camino necesario si queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger el agua, disminuir los microplásticos y construir la infraestructura que permita tratar estos residuos con seriedad.
El problema, sin embargo, es que las leyes, aunque necesarias, no bastan. La solución empieza en nosotros, los consumidores, que seguimos fascinados con las ofertas, las modas pasajeras y los paquetes que llegan a la oficina cada quincena. No se trata solo de que Francia prohíba la publicidad de la fast fashion, o de que California obligue a las marcas a reciclar: se trata de preguntarnos si de verdad necesitamos tanta ropa y de asumir que cada prenda que compramos sin pensar puede terminar sofocando un río en Ghana o envenenando un mar en algún rincón del planeta. Y si no tenemos el valor de hacerlo, entonces, más que consumidores, nos estamos convirtiendo en cómplices de una catástrofe que vestimos todos los días sin darnos cuenta.



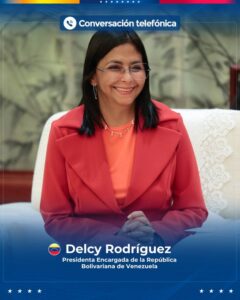


Historias similares
Soberanía, tema recurrente
Presidentes municipales: entre la gloria y el infierno
¿En verdad somos un ejemplo para el mundo?